«¿Para qué son los amigos sino para dejar que te hagas el boludo con vos mismo?», se pregunta la narradora de este texto rutero que incluye tandas de mates y paradas tácticas en estaciones de servicio.
«¿Para qué son los amigos sino para dejar que te hagas el boludo con vos mismo?», se pregunta la narradora de este texto rutero que incluye tandas de mates y paradas tácticas en estaciones de servicio.
Estaba terminando de poner el lavarropas y justo me escribió el Negro. Me preguntó si no lo acompañaba a Buenos Aires a descargar pescado en el Walmart. El Negro es mi amigo más querido. Es camionero y, según dice, no podría dedicarse a otra cosa. Esa vez debía venir de San Antonio y, como pasaba por Bahía, me juntó en el Minino y lo acompañé. El Minino es el camión del Negro. Lo trata como si fuera un humano y lo mima como si fuese una mascota.
El Negro es quince años mayor que yo, pero aparenta mucho más, y cualquiera podría pensar que es mi viejo. Su vida entera pasa por su oficio. Ante cualquier cosa que vos le comentes, él te dice que no tiene idea, que él es camionero. Así y todo, las conversaciones más interesantes siempre las tengo con él y con Ruly, el amigo que nos presentó al Negro y a mí y con el que, cuando podemos coincidir, nos juntamos a comer. Con el Negro hemos hecho varios viajes en los que le cebo mate calentando agua en la garrafita que lleva ahí mismo y filosofamos a lo pavote.

Feliz de que me agarrara justo en mi día franco, le dije que pasara y le pregunté si compraba algo. Al pedo, porque jamás me dejaría poner un mango en nada. Su machismo de hombre rudo de la vieja escuela no se lo permite, es más fuerte que él. Puse música y me metí a bañar, porque en una hora, me dijo, iba a estar en mi casa y sabe ser puntual.
Llegó y estacionó al Minino en mi vereda. Reconocería el motor de ese camión entre mil camiones del mismo modelo. Mis vecinos ya lo conocen y le tienen algo de cariño, tiene esa simpatía natural de tipo que no le puede caer mal a nadie. Salí justo cuando pegaba el salto y, ya en la calle, saludé de lejos a mi vecino de enfrente. El Negro me dio un abrazo tan fuerte que me ahogó un poco.
—Estás flaquito —le dije con tono de Susana Giménez.
—Es que estoy haciendo la dieta de la mandarina —bromeó. El Negro come más mandarinas que cualquier humano promedio y en esa época del año sabía tener siempre una bolsa con dos o tres kilos. No es flaco (creo que nunca lo será), pero para su corpulencia natural estaba delgado.
—¿Cómo venís? ¿Querés pasar al baño?
El Negro tiene una sola delicadeza: no caga en otro baño que no sea el suyo. Sufre con los viajes largos por lo que morfa y por las cantidades de mate que consume. Aguanta lo que sea, pero una vuelta que veníamos desde Comodoro y que no podía más pasó al baño de mi casa. Después de eso, había jodido un mes con que sentía «algo raro ahí». De ahí en adelante, se permitió pasar al baño de mi casa. Me juró que ni en la casa de sus amantes gozaba de esa confianza.
—Paso a cargar agua para el mate y rajamos. ¿Vos estás lista?
—Sí, ya preparé agua, pero cargá el tuyo también así tenemos los dos —le señalé su termo.
Preparamos las cosas rápido y subimos al Minino.
—¿Cómo anda? —le pregunté por el camión. Ya me había acostumbrado a tratarlo como a una persona, como con esos amigos que tienen mascota y cuando los visitás estás obligado a acariciarlas.
—Fenómeno, como siempre. El mes pasado lo hice lavar en Brasil, ¿sabés cómo quedó?
—Ah, puto, me venís a buscar para Buenos Aires pero a Brasil te llevás a otra.
—No seas boluda, no puedo llevar a nadie afuera. Ta lleno de controles.
—Ya sé, te estoy jodiendo. Hablando de eso, ¿cómo anda la última…? ¿Cómo era? ¿La Andrea?
—Me pegó un boleo en el culo.
—¡Paaa! Batiste récord. ¿Y ahora?
El Negro se puso serio.
—Te tengo que contar algo, pero te vas a cagar de risa.
Me lo dijo tan serio que supe que no me iba a reír. El Negro es un tipo que cree que la tragedia es motivo de risa y eso es lo que me hace quererlo tanto.
—¡Contame, boludo!
Ya estábamos en la ruta cincuenta y uno —el Negro maneja como los dioses—, así que saqué el mate y lo llené por la mitad. Puse la yerba a tres cuartos y la sacudí contra mi palma para sacarle el polvillo. Por reflejo, me iba a limpiar contra el asiento, pero al instante me ubiqué: le llegaba a hacer eso al Minino y el Negro me bajaba a patadas en medio de la ruta.
—Ahí hay servilletas —me señaló el Negro, que me vio desorientada con la mano sucia.
Me limpié, cebé el primer mate y lo miré, esperando.
—Estuve pensando en vender al Minino.
—¿Qué?
—Es una idea nomás. No puedo ponerle un precio, así que capaz es solo la idea.
—Te enamoraste.
—Soy incapaz
—¿Estás enfermo? —le pregunté preocupada.
—Yo no me enfermo, lo sabés bien.
—Bueno… ¿qué pasó? ¿Te querés dedicar a otra cosa?
—Arena… Solo dos actividades puede hacer el camionero: tomar mate y chupar conchas. No servimos para nada. Ni para manejar.
Había repetido esa frase tantas veces que se me venía a la cabeza cada vez que escuchaba la palabra «camionero». En ese momento, el Negro intentaba decirla con el tono jocoso de siempre, pero estaba distinto, algo le pasaba.
—Bueno, contame así dejo de adivinar como una pelotuda.
—Conocí una mina.
—¡Viste!
—No, no. Pará un poco. Es una piba bárbara… Tuvo una vida jodida, medio así como la tuya.

El Negro y sus mujeres rescatadas. Siempre que se enamoraba, era de minas cascoteadas por la vida, y siempre soñaba con rescatarlas de algo. De los exmaridos faloperos, de la miseria, de los vicios.
—¿Y el Minino en qué molesta?
—Es que no sé… Tantas horas acá arriba, mirando la nada… Es una mina tan piola, te caería bien —me miró por un segundo—, y yo tengo ganas de estar con ella.
—¿Eso no es estar enamorado? —le recriminé como si me debiera algo.
—Yo no me enamoro más —me dijo sin sacar la vista de la ruta y me sentí para la mierda. En lugar de animarlo a que me cuente lo que le pasaba, lo corrí con reclamos—, pero me gusta estar con ella. Y es una mina que ha sufrido tanto…
Era obvio que estaba hasta las manos, si no, no pensaría en vender al Minino. Pensé en alentarlo, como corresponde, así que me apoyé el termo en una pierna y, mirando a la ruta, cambié totalmente el tono.
—¿Te pondrías un negocito?
—A ella le gusta la ropa. Quiere vender ropa en Buenos Aires.
—¿Es de allá? ¿Cómo la conociste?
El Negro chupó fuerte el mate e hizo ruido, ya no tenía agua. Me lo devolvió y se puso serio del todo.
—La conocí en la calle —me dijo en tono bajo y entendí todo.
—No va a ser ni la primera ni la última —minimicé.
—No, más vale. A mí me chupa un huevo —subió los hombros como diciendo qué me importa y movió la cabeza, convencido.
Sonreí. Mi amigo estaba enamorado. No era la primera vez que andaba con una mina de la calle, ya había tenido otra que había conocido en White y le había pagado horriblemente mal. El Negro había vendido un Peugeot 206 al contado y andaba con la plata arriba del Minino. Una vuelta fue a subirse y no estaba la plata. Y la flaca desapareció del mapa. Se cagó de risa un tiempo, pero en el fondo se había desilusionado fuerte, porque en poco tiempo la había querido. El Negro es de corazón noble, confiado y terco como él solo. No le importa la guita, al punto que se le vencen los cheques sin cobrarlos. Pero siempre anda buscando a la mujer de su vida, y se la confunde con cualquier loca que se le cruza.
—Y bueno, Negro, habrá que sentar cabeza.
—¡Pará!, tampoco me castres. Yo a esta altura no me dejo gobernar por nadie.
Me reí, pero no dije nada. El Negro es el hombre más pollerudo y gobernable de la Tierra, pero con nosotros siempre se hace el guapo. Lo dejamos mentir porque para qué son los amigos sino para dejar que te hagas el boludo con vos mismo.
Llegamos a Azul y estacionamos en el paradorcito que está frente a la YPF. Ahí el agua para el mate es gratis y no se les cobra el café a los camioneros y los colectiveros. El Negro es recibido como alguien de la casa, como lo reciben en todas partes, porque es un tipazo con todas las letras. Lo miré e intenté imaginarme a la mujer que lo había conquistado. No lo toco ni amenazada, pero sentía celos. Esperaba ganarme la confianza de esa mujer para no perder a mi amigo. Pasé al baño, y cuando volví ya estaban cargados los termos. Saludamos y seguimos viaje.
—No entiendo cómo no meás.
—Vejiga de camionero, Arenita. Contate algo, che. Me la pasé hablando yo.
—No hay mucho para contar, parece que Grillo nos va a dar un franco más.
—¿No sabe que los patrones no van al cielo?
—Parece que él quiere ser el primero.
Grillo es el dueño del restorán donde laburo hace tres años. Es un tipo de clase media que se nota que viene de abajo, respetuoso con las mujeres (al punto de la frialdad) y algo más amable con mis compañeros varones. A la hora de pagar es cumplidor como él solo y siempre tiene en cuenta cosas que otros patrones ni registran. Cuando cerramos caja muy tarde, se asegura de llevarnos a las que no tenemos movilidad, y cuando alguno se enferma o tiene un problema le pregunta cómo anda de guita. Es piola, aunque por ser mina no habla conmigo como lo hace con mis compañeros, y eso me hincha un poco las pelotas.
Seguimos charlando con el Negro de mi laburo, del estudio, de su nueva mujer, y no quise sacarle de vuelta el tema de la venta del Minino porque se iba a ponerse serio otra vez. Cayó la noche. Llegamos a Las Flores y paramos en la que para mí es la mejor parrilla del mundo y comimos como dos degenerados. Mientras se escarbaba los dientes con la punta del cuchillo (siempre hace eso el hijo de puta), el Negro miró para afuera por el ventanal y volvió a ponerse serio, más serio que al mediodía. Afuera estacionaba un Scania impresionante y pensé que le daba nostalgia imaginar la vida que iba a dejar atrás. Pero no. Del Scania se bajó una morochita, flaquita, de unos veintitrés o veinticuatro años. Manejaba un flaco lungo y encorvado, con barba de una semana, y entraron abrazados. Si será chico el mundo, era la flaca por la que mi amigo estaba por cambiar de vida.
—Hija de remil putas —susurró el Negro mirándola fijo.
Se sentaron en una mesa. El Negro los miraba y la flaca lo vio, pero hizo como si no lo conociera. Al Negro se le pusieron los ojos vidriosos. Apretaba los dientes. Se levantó violentamente y se acercó a la mesa donde estaban los dos. Se agachó a la altura de la mina y le dijo algo (yo pensé que la ahorcaba). Se fue al baño. Imaginé que la mina saldría atrás, pero no lo hizo. No hizo nada. Yo me quedé petrificada por un rato hasta que pensé en ir a buscar a mi amigo. Me metí en el baño de tipos. Por abajo de la puertita podía ver los pies, el Negro estaba descompuesto, sentado en el inodoro.
—Negro, ¿estás bien?
—Ya salgo.
Esperé en el pasillo. Salió y estaba serio como nunca.
—¿Vamos? —me dijo como si nada.
Pagó en el mostrador y yo me acerqué a nuestra mesa y agarré las pocas cosas que habían quedado ahí. Mi celular, mi billetera. Salí atrás de él. Miré a esos dos como si me hubieran traicionado a mí y nos subimos al Minino. El Negro manejó tan rápido que me agarró miedo, a pesar de que sé que se sabe esa ruta de memoria.
Miércoles
Llegamos a Buenos Aires a las doce y media y el Negro armó las camas del Minino en silencio. Como siempre, me acosté en la de arriba, que es la más cómoda y el Negro me la cede como el caballero que es. Ninguno durmió, pero no hablamos. A las seis y media ya había amanecido, hice unos mates y tomamos en silencio. Al rato descargamos en Walmart y al Negro lo vieron serio. Era raro, porque es un tipo tan cálido que te dan ganas de que se quede siempre cerca tuyo. Uno de los muchachos me miró y se hizo un círculo en la cara, y me señaló con la mirada al Negro. Era su forma de preguntarme qué le pasaba. Le hice una seña negativa para que no hiciera preguntas. Ya eran como las nueve cuando los muchachos terminaron de descargar todo —mi única colaboración fue cebarles mate—, y salimos para Bahía.
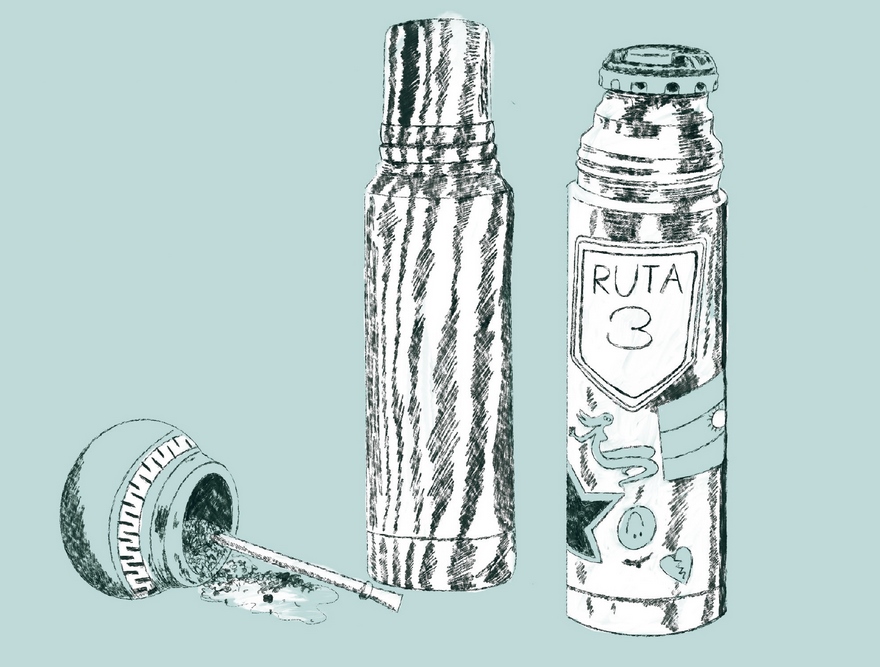
Al mediodía pasamos por Las Flores y ni se me ocurrió pedirle a mi amigo que paráramos a comer, pese a que es casi una religión entre nosotros. Paramos recién en Olavarría y ya las tripas me hacían una orquesta. Fui al baño y a cargar los termos y compré unos sánguches de milanga. El Negro no se bajó del camión. Que te quieran en todos lados también puede ser una desgracia.
Al volver a la ruta, me dormí y me desperté cuando veníamos por Pringles. Miré la hora y me di cuenta de que tenía que ir directamente a laburar. Agarré un espejito que tiene el Negro (arriba del Minino hay todo lo necesario para vivir) y me acomodé un poco los pelos y la cara. No estaba tan demacrada como imaginaba y eso me alivió un poco. Las propinas se las debo a mi simpatía, pero la presencia juega mucho.
No habíamos hablado en todo el viaje y el silencio era inhumano. Yo no quería decir nada, cualquier cosa habría sido incómoda, pero no me quedó otra. Antes de que encarara para mi casa, le señalé:
—Dejáme en el cruce, que tengo que ir directo al restorán.
Manejó las cuadras que faltaban con una concentración exagerada. Al estacionar se quedó mirando fijamente el volante, pero yo sabía que no estaba mirando nada. Pasaron unos segundos en los que no me atreví a hablarle y por suerte hablo él, intentando sacarse la vergüenza de encima.
—No soy un cagón —me dijo sin sacar la mirada de ahí.
—Ya sé, boludo, ¡qué decís!
—No me voy a cagar la vida por dos soretes.
—Ya lo sé, Negrito, no vale la pena.
Le puse la mano en la espalda y me abrazó tan fuerte que casi me ahoga otra vez. Yo lo abracé tan fuerte que rompí la coraza que lo protegía y, por fin, se quebró. Como si fuera un cartón al que le están echando agua, sentí cómo se me iba desarmando en los brazos. Me pesaba. Me quedé inmóvil, muda, abrazándolo. Me empapó el hombro de mocos.
—Soy un pelotudo.
No le dije nada. Me angustiaba tanto su tristeza que no podía hablarle. Pensé en faltar al laburo y ofrecerle mi compañía, pero no lo habría aceptado. El Negro es muy macho como para reconocer que está mal, y yo soy muy amiga suya como para ponerlo en evidencia. No había parado de llorar cuando sentí que se le movía el esternón como si riera a carcajadas y, efectivamente, se estaba cagando de risa mientras lloraba. Me corrí para atrás, le saqué el hombro de la cara, lo miré, me miró y me reí de su risa.
—¡Me hizo cagar en un baño público! ¡Pendeja hija de remil putas!
Largué la carcajada con él y nos reímos a lo bestia de la desgracia de mi amigo. Le sequé las lágrimas mientras sollozaba y se reía y hacía chistes con que había podido sentir los bichos metiéndose en su culo.
—Tengo que entrar a laburar. Vas a estar bien —le dije confiada, agarrándole la cara con las dos manos. Le besé la frente y me bajé con cuidado del Minino.
Me di vuelta ya en el piso y, desde abajo, con la puerta todavía abierta, miré a mi Negro. Se limpió con el dorso de la mano la nariz y me hizo un gesto de «andá nomás» cargado de dignidad. Le sonreí. Cerré con cuidado la puerta y encaré las tres cuadras hasta el restorán con las piernas algo dormidas.